HORIZONTE
Nathalie tiembla. Todos en el vagón lo hacen. Hambre, frío, miedo: sólo varían los coeficientes que individualizan cada ecuación. Después de tres días de viaje, el tren avanza ahora más despacio. Pasan por un pequeño poblado; teme que aquello sea Polonia. Qué importa, se acaba diciendo, sólo es cuestión de esperar. Seguir temblando.
Una niña, según se aproxima el convoy, comienza a correr. Nathalie se fija en ella. Se acuerda de su afición cuando era pequeña: ir de la mano de su padre a la Gare d’Austerlitz, soltarse cuando un tren arrancaba, esa ilusión por perseguirlo, soñar con rasgar el mismo horizonte. Era cuando ser judía todavía era como ser rubia, ser ingenua, ser madre. Un rasgo más. Desde entonces no han pasado más que unos años, aunque en realidad ahora equivalgan a demasiado tiempo.
La niña corre, saluda, grita unas palabras ininteligibles pero de las que no se precisa traducir su entusiasmo. Se va quedando atrás, es inevitable. Está a punto de tropezar, antes de al fin detenerse, de una rendición que sin embargo no conlleva que se apaguen sus gestos. Nathalie, casi sin advertirlo, sonríe. Sus labios se quedan curvos durante unos segundos, hasta que la niña es sólo una mancha y, en cambio, siente que el temblor permanece extendido en ella. El tren va aún más lento, la desolación se agudiza.
Y una nueva pérdida que le duele. La sonrisa.
Cuando se da cuenta de que, probablemente, por delante ya no le espere otra ocasión para volver a hacerlo.

















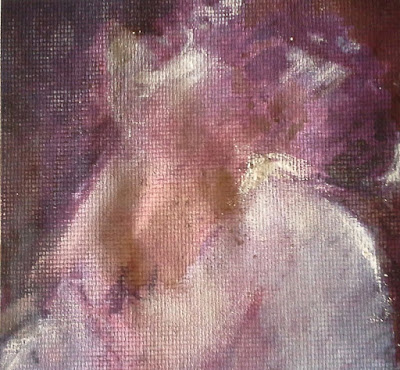







![Narrativa [cuentos]:](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAEKqO5myhmZl9hMEL1FljAvcYwf4RWXTuuvWDnTxlYiVKV7j2mRBb7tCYTM-ranB9a6ILsJsnHl_gZ0EHwfZhZI8PbVSHjF8hJ9Fgnc0S3XcucpMxAqluDa3g0EuaArp5IiojiQMtr2VF/s1600/Paralelo+36.jpg)

![Narrativa [novela]:](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMHUGi7rNCQb5KZuUeGhbqpCLh5b0XySeZC3MXtHgh_VOebQJaHlVZmiFwk0dD9eBnWRzQh78jFFIiS2LeDqwb81-et-ZihIbI0ELNS6aX8fSmYc8Cih3xnRSG3urbzwAunaAlC7bgL7Cv/s1600/69+02+08+AF+Chomolangma+-+Raquel+Va%25CC%2581zquez.jpg)


















